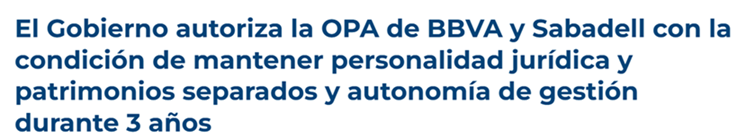
Ha sido común, y para muchos societaristas sigue siéndolo, el afirmar que las leyes de sociedades, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, tienen un rasgo distintivo que bien podría calificarse de estructural o, si se prefiere, de sistémico; se trata de que todas ellas -en particular, las relativas a las sociedades de capital- se dedican a regular estas personas jurídicas como si fueran entes aislados y, a la vez, desligados de todos los demás, de su misma naturaleza o no, presentes en el mercado; una suerte, podríamos decir, de “átomos jurídicos” dentro de la galaxia que constituye el Derecho de sociedades.
Se me dirá que este “robinsonismo” corporativo, aun disfrutando de una base cierta, no contiene toda la verdad, pues no escasean, sobre todo desde hace tres o cuatro décadas, normas cuyo supuesto de hecho contemple vínculos con otras sociedades e, incluso, con personas jurídicas de naturaleza no societaria. En ocasiones, esos vínculos van más allá de la conexión -ya sea real, como diría el maestro Garrigues, o meramente obligacional, sobre la base de un determinado negocio jurídico- entre los sujetos vinculados y traspasan la indicada dimensión atómica, para configurar una realidad que, sin ser necesariamente ajena, aparece dotada de caracteres propios.
Entramos, de este modo, en el mundo diverso y heterogéneo de las uniones de empresas y sociedades, con frecuencia instrumentado mediante la obtención (previa) del control societario, y también frecuentemente, tras la debida articulación organizativa, identificado con la figura empresarial del grupo. Es claro que los participantes en la unión, si entrar ahora en su tipo, suelen ser sociedades mercantiles de capital y que, por lo tanto, el régimen predispuesto para tales figuras aisladamente consideradas mantendrá su vigencia y requerirá la preceptiva aplicación. Con todo, y en función de la intensidad de la unión, sobre todo cuando se llegue a constituir un grupo, ese régimen mostrará algunos inconvenientes, cuya modulación, por regla general, parece que habrá de confiarse a los sujetos unidos, a la vista de la limitada, y en ocasiones inexistente, toma de postura por parte del legislador.
No pretendo en este commendario abarcar la amplísima materia que, desde la perspectiva de su articulación jurídica, suponen las uniones de empresas y sociedades, a través de las cuales se va alejando en lontananza la idea de la sociedad-isla como modelo exclusivo. Este complejo temario de las uniones ha merecido, como es notorio, considerable y valiosa atención doctrinal; en los últimos tiempos, con todo, esa atención parece haber perdido algo de consistencia, atraídos los societaristas por las múltiples cuestiones que la continua renovación del Derecho de sociedades trae inevitablemente consigo y las urgencias que esa misma renovación implica. Por desgracia, en su labor de reforma, con frecuencia unida a la incorporación de alguna directiva europea, el legislador español ha solido prescindir del tema que ahora nos ocupa, sin que la Jurisprudencia, a salvo de alguna excepción notable, haya contribuido a colmar esa omisión.
El caso es que las uniones, con control societario o sin él, y, por supuesto, los grupos, siguen estando presentes, y con notable fuerza, en el panorama empresarial español. Y ello, no sólo en su configuración, digamos, definitiva o, al menos, estable, sino también mediante el proceso jurídico-económico que suele conducir a su misma existencia o, si se prefiere, a su constitución. En tal sentido, un episodio, de gran actualidad y al que aquí me he referido en alguna ocasión -la OPA formulada por el BBVA y dirigida a los accionistas del Banco de Sabadell-, reviste considerable interés en el marco de las presentes reflexiones y no sólo desde la perspectiva, como es notorio, del Derecho de sociedades.
Pero, sin entrar ahora en los temas específicos del Derecho de la libre competencia, en cuyo seno la concentración económica pretendida con el lanzamiento de la OPA ha encontrado su inevitable tratamiento, y prescindiendo de las materias propias del mercado de valores, resulta oportuno prestar atención a alguna de las consecuencias que el criterio establecido por el Gobierno respecto de la citada operación -recientemente divulgado- puede plantear en el marco de lo que ahora vengo exponiendo. Me referiré, por ello, al mensaje contenido en esa toma de posición gubernamental, tal y como se deduce de la publicación llevada a cabo por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa; en el citado documento, como es bien sabido, se autoriza la oferta del BBVA sin perjuicio de la observancia, durante, al menos, tres años, de una serie de requisitos diversos en aras del interés general.
No parece dudoso que el objetivo fundamental perseguido con el lanzamiento de una OPA, al menos en un primer momento, sea obtener el control de la sociedad destinataria de la oferta; y ello, claro está, siempre que la acepten el suficiente número de accionistas para que, con las acciones adquiridas, se asiente esa circunstancia puramente fáctica a la que se denomina “control”, y cuyo contenido -luego me referiré a ello- parece consistir en disponer de una influencia dominante sobre la sociedad controlada.
Que el proceso jurídico y económico iniciado con una OPA no se detenga en la obtención del control, es algo evidente, como confirma repetidamente la práctica. No es seguro, con todo, cuáles serán, en su caso, las siguientes fases del proceso, aunque cabe imaginar que la más inmediata podría ser la formación de un auténtico grupo, mediante el ejercicio de una dirección económica unificada por parte, presumiblemente, de la sociedad controlante. Con esta finalidad, se articularán mecanismos empresariales comunes en diversas órbitas y también con distinta intensidad, según se pretenda configurar un grupo centralizado o descentralizado, lo que traerá como consecuencia, del mismo modo, dispares efectos jurídicos.
Aunque el grupo suele estar dotado de mayor estabilidad que la mera situación de control, tampoco ha de verse como la estación definitiva o el punto de llegada sin retorno del citado proceso. De ahí en adelante sólo cabe, dentro del esquema característico de las uniones de empresas y sociedades, dirigirse al grado máximo de concentración, cuya puesta en práctica, como es bien sabido, se suele llevar a cabo mediante la singular figura de la fusión. De hecho, como también es notorio, esta modificación estructural encuentra su campo preferido de aplicación, precisamente, dentro de los grupos, merced, con frecuencia, a alguna de las modalidades de lo que entre nosotros se denomina “fusiones especiales”.
El lector, indudablemente paciente, que haya leído hasta aquí habrá advertido sin especial dificultad el esquematismo, a veces excesivo, de la exposición que vengo realizando. Faltan numerosos matices a todo lo dicho, cuya presencia serviría para dar una imagen no sólo más precisa, sino también más congruente con las múltiples irradiaciones que el proceso jurídico y económico sucintamente descrito produce. Con todo, me parece que puede servir para ofrecer un trasfondo adecuado al singular ejemplo de unión empresarial iniciado con la OPA del BBVA, cuya continuación, en el momento de escribir estas líneas parece garantizada, así como a la autorización emitida al respecto por el Gobierno.
No creo equivocarme si afirmo que el lanzamiento de la OPA respondía al propósito de conseguir finalmente la fusión de la entidad oferente con la destinataria de la oferta. Tras la autorización del Gobierno, la fusión -en el caso de que la OPA tenga éxito, claro está- se aleja en el horizonte, al requerirse la “condición” (así la califica el comunicado ministerial al que me refiero) de que ambas entidades mantengan “personalidad jurídica y patrimonios separados y autonomía de gestión durante tres años”. Esta fórmula, que constituye, cabría decir, el núcleo del criterio gubernamental al respecto, parece excluir también, y durante ese mismo horizonte temporal, la posible formación de un grupo.
Se trata, no obstante, de una conclusión menos nítida que la anterior, a la vista de los matices que recibe la autonomía de gestión en otros apartados del acuerdo. Dicha autonomía, en tal sentido, se postula “al menos” respecto de las decisiones que afecten a las siguientes políticas: i) financiación y crédito, en particular a pymes; ii) recursos humanos; iii) red de oficinas y servicios bancarios, y iv) obra social a través de sus respectivas fundaciones. Sería posible, entonces, que pudiera llegarse a formar un grupo con una dirección económica unificada extendida a otros ámbitos distintos de relieve empresarial. No parece dudoso que nos encontraríamos, de admitirse tal interpretación, ante un grupo sumamente descentralizado, con limitación de sinergias y con restricciones significativas a su organización y funcionamiento.
Sobre esta base, da la impresión de que -repito, si la OPA tuviera éxito- la situación presumiblemente existente será la derivada, sin más, de la obtención del control. Se trata de saber, en tal caso, y como se enuncia en el título del presente commendario, qué posibilidades de obrar se abren a las entidades unidas y, sobre todo, a la que hubiera obtenido, en su caso, el control. Es ésta una magnitud que atrajo la atención de nuestros autores hace ya algún tiempo y que sigue siendo relevante en el contexto del ámbito jurídico mercantil a propósito de diversos supuestos, en particular por lo que se refiere a la rendición consolidada de cuentas, tal y como se deduce del art. 42 y sigs. del Código de comercio.
No me detendré en el análisis detallado de esta regulación, relevante, por otra parte, en el contexto bancario, como se deduce de algunos preceptos contenidos en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito. Entre ellos hay que tener en cuenta lo establecido en su art. 16, a propósito de las participaciones significativas (donde se habla de que, a su través, pueda ejercerse una “influencia notable”), así como en el art. 17, donde ya se toma en consideración la posible existencia de una “relación de control”. Para determinar si tal control existe, en esta última norma se produce una nueva remisión al art. 42 del Código de comercio.
Con todo, los preceptos referidos, por sí solos o unidos con la normativa codificada, ofrecen escaso asidero al jurista interesado en delimitar la consistencia efectiva o, si prefiere, la realidad auténtica de la situación de control, circunstancia, por otra parte, de necesaria consideración dentro del contexto que ahora nos ocupa. Un esbozo, muy elemental, de régimen se encontraba en el art. 87 de la derogada Ley de sociedades anónimas de 1989, sin llegar a configurar, como hubiera sido deseable, una suerte de estatuto jurídico del socio de control, como existe en otros (no muchos, la verdad) ordenamientos jurídicos.
Dicho precepto, por lo demás, quedó fuera del proceso de refundición normativa que dio lugar a la vigente LSC. No resulta de mucha ayuda, en todo caso, el art. 18 de esta última regulación, a propósito del grupo de sociedades, con su remisión en bloque, una vez más, al art. 42 del Código de comercio, y con esa cuasidentificación entre la situación de control y la figura del grupo, sin perjuicio, por supuesto, de los numerosos vínculos que unen a ambas magnitudes.
Al margen de la indicada insuficiencia normativa, conviene recordar un criterio -del que yo mismo participo- según el cual al control, por sí mismo, le correspondería una dimensión esencialmente societaria, frente al carácter nítidamente empresarial del grupo, recordando ahora el proceso jurídico y económico antes descrito. Se trata, sin duda, de una afirmación correcta, no exenta de matices, ya que el grupo, sobre todo el jerárquico, requiere el control para su efectiva constitución y, a la vez, no puede ser ajeno, según es sabido, a las circunstancias derivadas de las sociedades mercantiles que lo componen, entre las que se encuentra, claro está, su normativa reguladora.
Con todo, y en cuanto tal, la idea del control societario y su efectiva posesión constituyen circunstancias plenamente válidas y, en sí mismas, irreprochables desde la perspectiva del Derecho de sociedades. Con arreglo a este criterio, parece evidente que, como punto de partida, habrá de concederse título de plena legitimidad jurídica a las acciones que en el ámbito societario de la sociedad controlada se adopten sobre la base precisamente de su control. No otra cosa significa la influencia dominante, que expresa, según antes indiqué, el núcleo esencial de las posibilidades de acción atribuidas al sujeto o entidad controlante. En tal sentido, viene de inmediato a la cabeza la designación de los miembros del órgano de administración de la sociedad controlada, así como la adopción en junta general de múltiples acuerdos, referidos incluso a potenciales modificaciones estatutarias, con exclusión, así lo creo, de cualquier modificación estructural.
Es evidente, sin embargo, que la mayoría controlante, si se admite la expresión, se encuentra limitada en el ejercicio de su influencia por aquellas magnitudes de necesaria observancia dentro del funcionamiento de la sociedad y con arreglo a las competencias asignadas a cada órgano. Pensamos, en tal sentido, en el interés social y en la consiguiente tutela de la minoría, sin que sea posible alegar, por parte de quien ostente la posición de control, un hipotético interés del grupo (por definición, inexistente en este caso) ni, del mismo modo, la supremacía de su propio interés. No parece dudoso, por ello, el surgimiento de posibles conflictos y la puesta en práctica de los mecanismos, como la impugnación de acuerdos sociales, recogidos en nuestro Derecho de sociedades frente a las lesiones del interés social y los posibles abusos de mayoría en la formación de la voluntad de la sociedad.
Sin querer terciar en las muchas polémicas y discusiones relativas al interés social, resulta evidente que no nos encontramos ante una magnitud estática definida de una vez por todas con arreglo a una determinada configuración de la base subjetiva de una concreta sociedad o matizada por la dimensión económica de la sociedad y su implantación en el mercado. Merece la pena, en tal sentido, releer la recomendación 12 del código de buen gobierno de las sociedades cotizadas, relevante el contexto que nos ocupa por ser sociedades cotizadas los Bancos involucrados en la OPA. En dicha recomendación, como es sabido, se lleva a cabo una descripción significativamente amplia de lo que deba entenderse por interés social, con un delicado ajuste entre elementos contractualistas, quizá los predominantes, y otros de naturaleza preferentemente institucional.
Por tal motivo, en el contexto de una situación de control no creemos posible combatir los acuerdos sociales o decisiones orgánicas adoptados mediante el ejercicio de la influencia dominante por suponerlos siempre opuestos, por sistema, al interés social propio de la sociedad controlada.
Que esta magnitud se conserve como un referente esencial de la sociedad sin que sobre ella puedan colocarse, de manera permanente, intereses distintos, no quiere decir que deba considerarse inmutable. Al mismo tiempo, las modulaciones que pueda experimentar el interés social con motivo del transcurso del tiempo y las circunstancias propias del funcionamiento de la sociedad no han de verse como supuestos contrarios a los requisitos establecidos en la autorización gubernativa de la OPA; me refiero, en tal sentido, al mantenimiento de la personalidad jurídica y patrimonios separados de los dos Bancos involucrados en su tramitación, así como la autonomía de gestión, en lo que atañe, sobre todo, al Banco de Sabadell.
No me cansaré de repetir que las consideraciones sucintamente expuestas en este commendario encuentran su esencial banco de pruebas en el desenlace de la OPA, caso de que ésta llegue a tener éxito y adquiera el BBVA el control del Banco de Sabadell. En ese escenario, y con arreglo al acuerdo gubernamental de autorizar la OPA, se abre una interesante temática relativa, precisamente, al control societario y a su traducción en medidas concretas de esa misma naturaleza. No parece, en todo caso, que tales medidas vayan a ser objeto de evaluación inmediata e individualizada ni que se configure a tal efecto una específica instancia estatal; se postula, más bien, un análisis diferido y conjunto a cargo de los propios Bancos con la finalidad de determinar, según se dice en la autorización gubernativa, “en qué medida su estrategia corporativa afectará, en los cinco ejercicios siguientes, a los criterios de interés general identificados”.
La expresión “estrategia corporativa” resulta, en lo que aquí interesa, especialmente idónea y muestra notables concomitancias con lo que, de manera harto esquemática, he querido exponer aquí respecto de la situación de control, susceptible de producirse tras la realización de la OPA. No queda sino prestar cuidadosa atención a los acontecimientos subsiguientes a fin de determinar desde el Derecho su sentido, alcance y procedencia.



